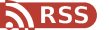Retomo hoy el tema que comencé a tratar el 11 de diciembre de 2021: ¿cómo valorar el siglo que nos ha precedido inmediatamente?
Lo cual, evidentemente, nos lleva a la cuestión de cómo evaluar el propio tiempo presente, puesto que nadie piensa que el mundo haya cambiado radicalmente en la noche de San Silvestre del 31 de diciembre de 2000 al 1 de enero de 2001. Nuestro mundo de hoy, en agosto de 2022, se parece muchísimo al de hace 25 años –si bien no desconozco, para nada, que en este cuarto de siglo también se han producido alteraciones, unas para bien, otras para mal.
Al considerar esta evaluación, hemos de tener claro que únicamente puede ser comparativa. No tiene sentido alguno otorgar una calificación a nuestro tiempo de 6/10 o de 9/10 o de 1/10 o cualquier otra salvo comparativamente a cómo valoramos tiempos pasados; p.ej., el de Filipo de Macedonia y su hijo Alejandro Magno, o el de Cicerón, o el de las invasiones bárbaras de los siglos V y VI, o la Baja Edad Media, o la época de la revolución francesa, o de la guerra de Crimea.
Los pesimistas siempre recitan sus lamentaciones y jeremiadas sobre lo mal que va el mundo. Según ellos, jamás hemos estado tan mal. Habría más hambre que nunca, más pobreza que en ninguna otra época, más desigualdad, más ignorancia, más guerras, más violencia, más sufrimiento; nuestra vida sería mucho peor que la de nuestros antepasados; los efectos imprevistos y perversos de nuestros inventos y adelantos habrían hecho de nuestro hermoso planeta un basurero que se degrada y que sucumbirá, víctima de nuestra incuria y avidez. Si la cantidad de vida se ha incrementado (pues nadie duda del considerable alargamiento de la esperanza de vida), su calidad se degradaría cada día; y, sobre todo, estaríamos caminando, aceleradamente, a estrellarnos contra el muro del cataclismo medioambiental.
También se habrían deteriorado las relaciones humanas. Antes la gente era más pobre, cierto, pero más feliz, porque no era tan ansiosa, se vivía más en armonía (armonía interhumana y armonía con la naturaleza); no se perpetraban tantos delitos, no había tráfico de drogas, ni delincuencia organizada, ni amenazas terroristas; no corría uno el riesgo de venir asaltado en la calle ni de sufrir robos en los domicilios. Y las nuevas epidemias revelan la inanidad de nuestra soberbia al enorgullecernos de los avances de la medicina y la cirujía modernas. Nuestras comodidades las estaríamos pagando caro, inmersos en una sociedad de consumo en la cual queremos más y más, siempre insatisfechos.
Todo eso carece de fundamento. Una pequeñísima parte de tales alegaciones puede estar basada en hechos; pero hechos que comparan un período recientísimo con otros algo menos recientes. Sí, es verdad que el avance dista de ser lineal y que, en algunos aspectos, los últimos años, o lustros, han visto una degradación; pero aun eso es secundario y perfectamente reversible, mientras que en casi todo la vida humana ha continuado mejorando, a pesar de los reveses, de los tropiezos, de los retrocesos aquí o allá.
Contrariamente a la fábula climatística, no vamos de camino a una catástrofe climática. Ni se avecina un estallido del planeta por la explosión demográfica. Ni aumenta el hambre. Ni hay más pobreza. Ni los efectos perniciosos de nuestros inventos son necesariamente irreversibles. Ni, en todo caso, superan a los efectos beneficiosos. Ni el planeta era antes tan bello y ahora tan feo. Ni hay previsión razonable alguna de agotamiento de los recursos naturales. Lejos de que haya más guerras o más violencia o más delincuencia, sucede justamente lo inverso: sin que esas plagas hayan dejado de afligirnos, hoy son muchísimo menores que en cualquier época pasada. Más gente que nunca vive en paz; más gente que nunca lleva sus vidas sin enfrentarse a la violencia y sin sufrir asaltos.
Es un rasgo innato de la psicología humana, enraizado en nuestra naturaleza, que sintamos como insuficientes todos los adelantos, todas las mejoras de nuestra existencia, todas las amenidades de la vida moderna. La vida es así –no sólo la vida humana. Siempre aspira a más vida; o sea, aspira a más y mejor, sin conformarse jamás. Las hormigas tienden a hacer hormigueros mayores, a expandirse; igual que a ampliar su radio de acción tienden las arañas, los gorilas, los pingüinos. Y los humanos. Sí, el hombre siempre quiere más, siempre aspira a más, pareciénole insuficiente lo conseguido.
Esa ansiedad no es reprehensible ni lamentable, sino al revés: es buena, porque, gracias a ella, lejos de quedarnos quietos, seguimos progresando. Sólo que tiene (como todo o casi todo) su reverso, su lado negativo: olvidarnos de cómo vivíamos antes, perder la perspectiva comparativa o sólo recordar, en una ensoñación pseudoanamnética, un imaginario mundo idílico y paradisíaco, que jamás existió. Si de algo sirve el buen conocimiento de la historia es para corregir esa falsa memoria, gracias a un verídico estudio compararivo.
Hay varios libros disponibles, muy bien escritos y perfectamente documentados, que exponen en detalle todo aquello en lo que la vida de nuestra especie hoy –en los últimos, digamos, 3 ó 4 lustros– es mejor que en cualquier época pretérita. Ni voy aquí a ofrecer una bibliografía (pues éste es un artículo de opinión, no un texto académico) ni voy, tampoco, a aportar en este escrito datos estadísticos, que el lector puede fácilmente procurarse por sí mismo –con tal de buscar un poco, no conformándose con lugares comunes y con eslóganes de los medios banales de desinformación.
Desborda el marco de este artículo (quedando para una tercera entrega) aportar consideraciones que avalan mi optimismo del progreso humano; un optimismo nada ingenuo y no exento de reconocer los no pocos aspectos negativos de la evolución social en los últimos tres decenios (aproximadamente), sobre todo en nuestras mentalidades; siendo lo peor, en ese deterioro de las mentalidades, nuestro pesimismo, los vaticinios apocalípticos que nos abruman y acongojan, hasta tal punto que, de tomar en serio a esos profetas de la destrucción, a uno sólo le quedarían ganas de acabar su vida lo antes posible para no estar ahí en el próximo y cataclísmico fin del mundo que se avecina.
No pudiendo, en un artículo, abarcar una temática tan amplia como aquella que subyace a mi debate con los pesimistas y agoreros, voy a limitarme aquí a la consideración de un único problema. Reconozco que, en efecto, la especie humana se enfrenta a una probabilidad de extinción por su propia opción vital, lo cual carece de precedente en su anterior existencia (una existencia de cientos de miles de años –acaso de más de un millón, de ser verdad que el homo sapiens y el homo erectus son únicamente dos variedades de una sola y misma especie, según sostienen algunos paleoantropólogos). Sólo que, al reconocer ese peligro, vienen refutados, precisamente, los usuales vaticinos catastrofistas, pues el peligro al que de veras nos enfrentamos es, justamente, el opuesto a la calamidad que predicen esos oráculos. Refiérome a la presunta explosión demográfica.
Lejos de estar ante una explosión demográfica –como nos quieren hacer creer los maltusianos, que son muchos–, de hecho la
amenaza real para la vida humana es la extinción de nuestra especie por disminución de nacimientos y el declive demográfico.
Hoy están en disminución demográfica la mayor parte de los países del extremo oriente (y, sobre todo, los principales, como la China, el Japón y Corea), toda Europa, otros países asiáticos, ya algunos del África austral y de la septentrional así como varios de Iberoamérica. Aquellos que no lo están, como los EE.UU., lo deben únicamente a la inmigración.
Las previsiones de los demógrafos (desde luego falibles) son las de que la humanidad alcance su máximo numérico entre 2050 y 2100, para iniciar entonces una curva de retroceso, cuya derivada (o sea, cuya inclinación) nos resulta hoy impredecible, siendo de temer que podría resultar acelerada; de ser así, la humanidad se extinguiría dentro de un par de siglos –o menos.
Los últimos humanos vivirían mal, muy mal. El declive demográfico produce un efecto indirecto: el envejecimiento de la población. De un lado, la esperanza de vida es cada vez mayor. No sólo por la disminución de la mortalidad puerperal, infantil y juvenil y por la reducción del número de accidentes mortales gracias a nuevos implementos técnicos (en el trabajo y en el transporte), sino asimismo por esos pequeños, pero cumulativos, avances en el nivel de vida, en el confort, en la alimentación y, sobre todo, en los tratamientos médico-quirúrgicos. No es sólo que mueran hoy muchos menos de 1 año o de 20 años o de 30; es que hay más octogenarios que nunca, más nonagenarios que nunca, más centenarios que nunca. Sin caer en la infundada ilusión de inmortalidad (que, por principio, es incompatible con la finitud de la vida, humana o no humana), nada impide hacer proyecciones de un incesante alargamiento de la esperanza de vida. Que ésta sea de ochenta, luego de 85 años, luego de 85 y medio, luego de 86, … Aunque nunca llegue a los cien, puede seguir creciendo sin parar. (Reccordemos la paradoja de Aquiles y la tortuga de Zenón de Elea.)
Ahora bien, evidentemente, si vivimos más pero somos menos, el resultado tiene que ser que somos más viejos. Y de hecho ya lo somos.
La edad mediana de los españoles después de la guerra civil era algo inferior a los 30 años. La de hoy va camino de los 50. Y todas las proyecciones hacen previsible, para dentro de no mucho, una edad mediana superior a los 60 años.
Que –gracias a la técnica actual, a la medicina y a los medios modernos de producción– resulte posible trabajar, ser útil a la sociedad y llevar una vida satisfactoria (no sin achaques, no sin dolencias de la edad), muy pasado el sexagésimo aniversario, eso es cierto; pero es una verdad de alcance limitado, por tres razones.
La primera es que, aun siendo así, las mentalidades, lejos de haber evolucionado al compás de esos cambios, en cierto modo han retrocedido, aspirándose hoy, más que nunca, a pasar en el ocio un luengo trecho final de la vida (que puede alargarse varios decenios); lo cual contrarresta poderosamente la posibilidad objetiva de continuar una vida productiva y seguir aspirando a nuevas mejores y nuevas aportaciones en edad avanzada.
La segunda razón es que, en cualquier caso, no deja de ser verdad que con la edad tiende a producirse un deterioro, un declive en nuestra productividad. No hay por qué condenar a nadie a la ociosidad forzosa sólo por su edad, pero no cabe esperar que, en general, los mayores sean los más creativos, ni los más audaces, ni los más enérgicos, ni los más innovadores, ni los trabajadores de mayor rendimiento; hay, naturalmente, excepciones y variaciones según el tipo de actividad laboral (y, aun dentro de las de tipo técnico o científico, significativas disparidades según las ramas y disciplinas); pero, sin duda, la ley del envejecimiento se impone, en unos antes, en otros después. Una sociedad de viejos está condenada a ser rutinaria, escasamente productiva, poco o nada innovadora.
La tercera y decisiva razón es que existen –siendo imprevisible que vayan a dejar de existir en un futuro hoy concebible– muchísimas tareas cuya realización exige el vigor, si no de la juventud, sí, al menos, de la adultez previa a la senectud. Acaso tal necesidad vaya disminuyendo a un ritmo que hoy nos resulta ininmaginable, pero, en la medida en la cual podemos hacer predicciones sensatas, eso no va a suceder al mismo ritmo que el envejecimiento, cuyos efectos ya estamos empezando a padecer.
Por consiguiente, es cierto que nos enfrentamos a una seria amenaza para la vida humana; sólo que no es, en absoluto, aquella con la cual nos asustan cada día los agoreros y los oráculos de la desgracia. No es el peligro de que, siendo demasiados, consumamos tanto que el mundo se agote o estalle o se haga un invivible estercolero. (Eso que expresa el popularizado eslogan de que estaríamos consumiendo nueve planetas.) Es el de que nuestra especie se extinga por haber decidido no procrear.
Realmente, hoy por hoy, no sabemos cómo el hombre afrontará esa amenaza. A lo largo de miles de millones de años de vida en nuestro planeta una miríada de especies se extinguían, mientras nacían otras nuevas. Podría ser que la nuestra se extinguiera muy pronto, víctima de su propia opción, de su pérdida de aspiración a perdurar.
Sólo que ese modo de extinguirse dudo que se haya dado jamás en especie alguna. Las especies se extinguen porque son derrotadas en la lucha por la vida, porque sus competidoras tienen mayor éxito en la selección natural, porque sus recursos son tomados por especies rivales, porque su medio natural se modifica sin que ellas consigan adaptarse al mismo ritmo. Seguramente es verdad que, en determinados entornos, muchos grupos de una u otra especie optan por reducir su procreación para sobrevivir como especie en un entorno de recursos escasos.
Hemos visto que no es ésa la previsión demográfica para nosotros. No es la escasez de recursos la que nos lleva a no engendrar bebés, sino un cambio de mentalidades. Hoy el modelo prevalente en la mayoría de los países es el de una pareja con hijo único, lo cual acarrea dividir a la mitad la población en una sola generación.
¿Tendrá eso arreglo? Confío en que sí. ¿Es un mero acto de fe, un pensamiento desiderativo? Me baso en la induccción. Existe un instinto individual (de vivir mejor y más), pero igualmente existen un instinto y un subconsciente colectivos. Los cambios de mentalidades son reversibles.
Son muy diversas las causas de esa desgana de nuestras sociedades modernas por la reproducción, que nos está llevando al envejecimiento masivo y a la contracción demográfica. Causas atinentes a los modernos medios anticonceptivos (que permiten desvincular la sexualidad de la generación), al papel de uno y otro sexo en la vida familiar y colectiva, a las aspiraciones de conjugar el bienestar hogareño con la promoción vocacional y laboral, a los costes crecientes de la instrucción, a la inestabilidad de los vínculos matrimoniales, al bajo compromiso familiar, a la pérdida de autoridad parental y así sucesivamente. Poquísimo éxito han conseguido, hasta ahora, las políticas públicas para –mediante incentivos tributarios y asistenciales–contrarrestar los efectos de tales tendencias. Y es que atacan los efectos, no las causas.
¿Vamos a negar la capacidad adaptativa humana? Sobradamente hemos demostrado tal aptitud a lo largo de los cientos de miles de años de nuestra existencia. Verdad es que, esta vez, emana de nuestras propias opciones el desafío. Estamos más acostumbrados a hacer frente a alimañas, temporales, inundaciones, sequías, epidemias, derrumbes, avalanchas y terremotos; cuando hemos luchado contra nuestros males interiores, lo hemos solido hacer contra oligarquías nocivas, depredadoras, que han atenazado (y siguen atenazando) nuestro crecimiento, nuestra expansión vital, con estructuras arcaicas, que nos entorpecen y nos paralizan, frenando nuestro progreso material y espiritual.
Esta vez el enemigo somos nosotros mismos. La sociedad ha de reaccionar contra una deriva que, ciertamente, no es gratuita ni fruto de una suma de veleidades o de antojos. El actual modelo vital, escasísimamente idóneo para la procreación, no es resultado de una mera yuxtaposición de egoísmos (si bien, desde luego, muchísimo cuenta el factor del egoísmo y del indivualismo). Hay otros factores, según lo he señalado más arriba.
Lo peor de todo es la escasísima conciencia que tenemos del problema. Resulta asombroso que tanta gente siga, a estas alturas, empavorecida por la imaginaria explosión demográfica, una explosión temida en el segundo tercio del siglo pasado, si bien ya entonces los demógrafos más avisados se percataban de que nunca llegaría, pues el extraordinario crecimiento de nuestra especie entre 1800 y 1970 pronto empezaría a perder celeridad (según estaba ya comenzando a suceder en los países más industrializados) para, después, invertirse; eso es hoy lo que efectivamente sucede en todo el mundo desarrollado, pero también en no pocos países subdesarrollados, con un movimiento de curva expansiva.
Tomar conciencia de un problema no lo resuelve, pero es condición necesaria para solucionarlo. Muéstranos la experiencia histórica cuán grandísima ha sido, reiteradamente, nuestra capacidad para idear soluciones, para modificar nuestras vidas en aras de más bienestar. Tales soluciones nadie las había previsto, ni se podían prever. Nadie había imaginado, antes que se inventaran, ni la electricidad, ni el telégrafo, ni la locomoción con energía mineral, ni las sulfamidas, ni los insecticidas, ni los abonos químicos, ni las cosechadoras mecánicas, ni los antibióticos, ni la telefonía móvil. Ni siquiera se habían previsto nuestras actuales políticas de bienestar social –con todo lo imperfectas que sean.
Así pues, hoy por hoy tampoco podemos prever las soluciones al problema de nuestro declive demográfico, que es nuestro mayor desafío.
No es el único. Hay otros. La posibilidad de una guerra termonuclear se había ilusoriamente descartado desde los cambios políticos en Europa oriental a fines de los ochenta. Sabemos hoy que en ningún momento ha dejado de existir. Verosímilmente no conllevaría el fin de la especie humana, pero quizá sí un retroceso civilizatorio de varios siglos. Hasta ahora el instinto de conservación colectivo nos ha salvado de tal peligro y yo confío en que siga haciéndolo. Pero una seguridad del ciento por ciento no la tengo.
Mucho me temo que nada nos ayuda a encontrar soluciones a nuestros más acuciantes problemas reales el pesimismo, la visión deformada y autoflagelatoria de la humanidad, asociada al catastrofismo y al alarmismo sobre problemas que, sin duda, existen, pero que con muchísimo distan de ser los más graves.
Lorenzo Peña