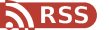EL BIEN PÚBLICO, mi podcast, prosigue su andadura, a un ritmo semanal, sin interrupción estival.
Este tercer episodio viene consagrado a cómo el filósofo ético puede influir en la sociedad: no predicando a la gente en general para que se comporte bien, sino promoviendo un cambio de mentalidades que influya en la legislación.
Eso hizo la Ilustración, especialmente el enciclopedismo parisino, una de las fuentes culturales de la RevoluciónFrancesa.
En ella sobresale Claudio Adrián Helvetius, cuya aportación rescato en este episodio.
http://jurid.net/aud … a/2022-07-30_a02.mp3
Sabado, Julio 30, 2022
Helvetius y la predicación filosófica. Tercer episodio del Podcast
Jueves, Julio 28, 2022
¿Qué pensar de la guerra rusoucraniana? 1ª Parte: EL DERECHO PÚBLICO INTERNACIONAL
DEL DERECHO INTERNACIONAL A LAS RELACIONES INTERNACIONALES
Lorenzo Peña
Cuando, en el año lectivo 1998-99, cursé la asignatura de Derecho Público Internacional, DPI, me resultó la más atractiva y filosóficamente estimulante de cuantas había seguido hasta entonces. (Me refiero a la licenciatura en Derecho, cursada en la UNED de 1997 a 2004.) Y durante cierto tiempo seguí encandilado con su temática. Eran cinco los motivos de ese afecto.
El primero es que esa materia enseña que en el derecho la ley no es la única ni siempre la principal fuente; que hay muchas normas jurídicas que emanan de otras fuentes, como son los principios universales, la costumbre (que es vinculante cuando, habiendo alcanzado un cierto arraigo, las conductas ajustadas a la misma se han llevado a cabo con la opinio juris seu necessitatis, o sea con la convicción compartida de que, al atenerse a ella, se actuaba en virtud de una obligación, no de una mera rutina).
Esa pluralidad de fuentes venía, en cambio, un tanto opacada o empañada en otras asignaturas, que se impartían bajo la hegemonía ideológica del positivismo jurídico, en su versión más pura y dura, el legalismo, que desearía suprimir del derecho cualquier fuente salvo la ley –o sea el promulgamiento del legislador; cierto que hasta los más estrictos positivistas se percatan de que, si nunca el puro legalismo ha sido un modelo adecuado para el derecho, hoy lo es menos, no quedándoles más remedio que:
- –así sea a regañadientes– admitir la pluralidad de poderes legislativos en conflicto (eso en el orden jurídico interno);
- reconocer la penetración del derecho internacional en el derecho interno (que simplísticamente resuelven abrazando el monismo –mientras que yo en seguida profesé el dualismo y lo sigo profesando); y
- conceder que, expulsada la costumbre por la puerta, ha vuelto por la ventana (ya que el derecho mercantil actual le restituye un papel signficativo en la determinación de las reglas jurídicas aplicables por los tribunales y, sobre todo, por los jurados arbitrales).
Desde luego nadie duda de que la costumbre y hasta (en alguna medida) los principios universales del derecho son fuentes positivas, o sea puestas por un poder legiferente, que es el cúmulo de los propios justiciables –en lugar de ser una asamblea deliberativa o un autócrata. Sin embargo, su admisión como fuentes del derecho resquebraja algunas de las ventajas que suelen esgrimirse a favor del positivismo jurídico .
El segundo motivo de mi querencia al DPI es mi profundo pacifismo. Justamente en esa asignatura aprendí la sinuosa evolución jurídico-internacional en el problema de la guerra y la paz. Mientras el derecho público de la cristiandad estuvo bajo la égida de la doctrina católica (profesada, ciertamente, con muy dudosa y escasamente sincera convicción), oficialmente se reconocía la diferencia entre guerra justa y guerra injusta, habiéndose consagrado al tema de la guerra y la paz muchos grandes tratadistas, especialmente Vitoria y Grocio, pero también Leibniz.
En la práctica, esos principios del derecho cristiano y canónico que condenaban las guerras injustas carecieron de efecto pacificador, porque los soberanos siempre hallaban pretextos para sus agresiones y, además, porque incluso la aceptación de boquilla de la preceptividad de la paz, lejos de constituir –ni siquiera sobre el papel– la única o suprema norma de las relaciones internacionales, coexistía con normas contrarias, como la legitimidad de la conquista y de la expansión territorial.
A ese tiempo sucedió otro (desde el siglo XVII) en el cual se abandonó completamente el distingo entre guerras justas e injustas. Cada estado lícitamente determinaría si una guerra era justa o injusta desde sus propios intereses, sin tener que justificarse ateniéndose a principio alguno del derecho internacional. Eso dura hasta finales del siglo XIX. Paradójicamente, entre 1899 y 1945 –ese amargo período de dos guerras mundiales muy próximas entre sí– prodúcese en los espíritus y en el propio DPI una evolución (en parte como reacción a aquella doble tragedia) que, de las dos conferencias de La Haya conduce a la Carta de la ONU, con una progresiva ilegalización de la guerra (salvo cuando sea defensiva). Volvíamos a la diferencia entre guerra justa e injusta, pero ahora con expresa prohibición de toda legalización de la conquista y de cualesquiera otros principios hasta entonces admitidos, como el interés nacional (interés que permitía la expansión territorial, como la que esgrimía Luis XIV en sus guerras de conquista, frente al cual Fénelon exclamará “De proche en proche, on ira jusqu’à la Chine”).
En ese sentido resultábame magnífico que la Constitución de la República Española de 1931 renunciara a la guerra como instrumento de política, lo cual no ha hecho, en cambio, la actual constitución monárquica de 1978.
Aquel año 1999 fue el de una nueva guerra de agresión de la NATO para destrozar y fragmentar a Yugoslavia (lo poco que quedaba de ese país, previamente atacado y desmembrado en el conflicto de Bosnia). En el año 99 el pretexto fue apoyar a los separatistas albanos de Cosovo, comarca serbia con mayoría albanófona. Esos separatistas se habían levantado en armas, aduciendo viejas reivindicaciones irredentistas, que se remontaban a las guerras balcánicas de 1912-13 –e incluso a un conflicto étnico de muchos siglos atrás. Mi estudio, principalmente, de Vitoria y Grocio me hizo comprender que, cualesquiera que fueran la justicia o la injusticia de las pretensiones de unos y otros en ese conflicto interno, nunca podían justificar una guerra desde el extranjero. Vitoria es claro, condenando las guerras de conquista españolas en las Indias: aquellos pueblos estarían mal gobernados, sus autoridades serían inicuas y opresivas, pero no eran gentes que vivieran en la barbarie. Ni siquiera la práctica del canibalismo justificaba atacar a esos estados. Las violaciones de derechos humanos fundamentales nunca son –de suyo y por sí solas– motivos válidos de intervención dizque humanitaria, porque los males de la guerra son siempre mayores.
Además, no sólo era la segunda guerra contra Yugoslavia esa agresión de la NATO, sino que, además, su pretexto –la presunta limpieza étnica y el genocidio antialbanés de que infundadamente la prensa occidental venía acusando a las aurtoridades yugoslavas– se reveló mendaz en cuanto las tropas occidentales ocuparon el terreno. Enorme desilusión fue para los periodistas (mejor dicho, propagandistas de la doxa oficial occidentalista) rastrear los campos cosovares sin hallar para nada las presuntas fosas donde estarían enterrados decenas de millares de albaneses exterminados por Milósevich, según lo habían proclamado al unísono todos los medios occidentales machaconamente.
Al margen de esa calumnia, lo esencial era el principio mismo. En el derecho internacional únicamente es lícita la guerra defensiva. Y ésa de 1999 era ofensiva.
Habían venido precedidas las dos guerras de la NATO contra Yugoslavia por dos guerras emprendidas por los Estados Unidos y sus aliados occidentales: Somalia (1992-93) e Iraq (1991); unos años después, Afganistán –una guerra de conquista que ha durado cuatro lustros, saldándose en la derrota occidental.
Más tarde vendría la nueva agresión antiiraquí de 2003. En algunas de esas guerras los occidentales adujeron su presunto carácter defensivo, como legítima defensa en el caso de Afganistán y guerra preventiva en el de Iraq. (Tales patrañas las he refutado en otros escritos; el lector puede buscarlos (accediendo a mis dos espacios web, “Bonum commune” http://jurid.net y “El bien público” [http://eroj.org.) Posteriormente, la guerra contra Libia más diversas intervenciones armadas.
Resumiendo, el pacifismo fue la segunda de las causas que me llevaron a profesar un gran afecto al DPI, pisoteado y conculcado por el Occidente una y otra vez (para no hablar ya de los satélites del Occidente como Israel).
Pero hay algo más, que he de señalar a este respecto. Al optar, hacia 1994-96, por imprimir a mi carrera académica un giro jurídico (mientras que, hasta entonces, mi itinerario discipllinar había venido consagrado a la lógica y a la metafísica, principalmente), hícelo convencido de que lo que puede mejorar la sociedad es el derecho; que, si el filósofo quiere no limitarse a teorizar, sino que, además, aspira a devolver a la sociedad algo que le sea útil y que ella pueda absorber y aprovechar, lo mejor es desarrollar doctrinas sólidas y racionales, capaces de fundar el derecho y de perfeccionarlo. La lucha por el derecho (célebre obra de Ihering, Der Kampf ums Recht) convertíase así en tarea filosófica. Sólo que, en mi caso, eso implicaba también rebatir el positivismo jurídico, rehabilitando el derecho natural.
La juridificación positiva de la obligatoriedad de la paz –obligatoriedad que siempre había existido en el derecho natural, mas no siempre en el positivo– iba en esa dirección, erigiéndose para mí en una tarea práctica, a la cual contribuí cuanto pude (en una época de mi vida en la cual, no sólo gozaba aún de mayor vigor que ahora, sino que vivía en un entorno cuyas mentalidades eran diversas de las actuales, nada propicias para tales luchas).
El tercer motivo por el cual me sedujo –con especial fuerza atractiva– el DPI fue que condensaba y expresaba, de manera particularmente límpida y explícita, principios básicos del derecho, como el de confianza legítima, que no figuran con claridad en las exposiciones de otras materias jurídicas. Ese principio nos obliga a no ir contra los propios actos. En el DPI es el del “estopel”: ningún estado puede, legítimamente, dar un viraje a su política exterior (e incluso interior, si repercute en la exterior) cuando, en virtud de sus propios actos precedentes, ha generado en otros estados una expectativa razonable, la cual se verá frustrada o amenazada por ese giro.
Otro principio iportantísimo en el DPI es el de que los pactos (y pacta sunt servanda) no son únicamente los tratados escritos, sino también los acuerdos verbales e incluso los compromisos no expresamente enunciados, pero sí manifestados por hechos, que generan una costumbre vinculante. Otro principio más es que no cualesquiera tratados son lícitos; en particular están prohibidos aquellos que se realizan en perjuicio de terceros, constituyendo para ellos una amenaza (o violando previos compromisos internacionales).
Mi cuarta razón para entusiasmarme con el DPI era que en él –a diferencia de lo que sucede en la impartición de las demás ramas del derecho– viene expresamente recnonocida la existencia de grados de juridicidad o de vinculatividad (grados de constreñimiento, podríamos decir): hay, de un lado, un jus cogens y, de otro lado, normas con menor grado de obligatoriedad o preceptividad. Así, p.ej., sin tener un mero valor de exhortaciones morales, sino poseyendo vigencia jurídica, están las grandes resoluciones y declaraciones de la ONU –como la Declaración universal de los derechos humanos de 1948–, que, no obstante, revisten menor fuerza constriñente que los tratados (en este caso, que los dos pactos internacionales de derechos humanos de 1966).
Mi quinto y último motivo de querencia al DPI era la noción de responsabilidad internacional. Cierto que no estuve muy de acuerdo con los tratadistas del DPI que sostienen que, en la responsabilidad internacional de los estados, no cuenta el principio de buena fe ni, por consiguiente, es pertinente la culpa, pues dizque los estados no incurrirían en culpa (ni en dolo ni en negligencia). Pienso que esa idea está ampliamente superada hoy, cuando (con fortísimas resistencias, cierto, de la doctrina mayoritaria) se admite, en el derecho penal, la responsabilidad criminal de las empresas y otras personas jurídicas, pues la culpa de los directivos se comunica –en determinados supuestos– a la persona jurídica que dirigen. Otro tanto sucede, a mi juicio, con los estados e incluso con las coaliciones de estados.
El principio de la responsabilidad internacional me hizo comprender que cada estado vive en una interconexión con los demás, no siéndole lícito adoptar cualquier medida de política interior o exterior que le plazca, afecte o no a estados vecinos. Ha de venir reparado el daño ilícito (p.ej. la contaminación ambiental), siendo legítimas las represalias.
Esos principios del DPI eran útiles para mejorar la vida colectiva de la humanidad; una comunidad inorganizada, cierto, pero no inexistente.
Lo óptimo sería una república planetaria, la respublica generis humani de Vitoria, pero el jus gentium posee una vigencia jurídica (jurídico-natural y hoy también jurídico-positiva). La sociedad internacional no está totalmente desorganizada, no es una jungla donde sólo vale la ley del más fuerte.
Frente a esa mi visión (de la cual hoy, en parte, me retracto, considerándola un tanto idealista), existía otra postura: la escuela realista de las relaciones internacionales, para la cual no hay una comunidad internacional, sino que el campo de las relaciones interestatales es el estado hobbesiano de naturaleza, donde la ausencia de un poder coercitivo determina que cada cual puede actuar según sus intereses, al menos vitales.
Ese realismo me resultaba un tanto repulsivo, viendo en él un justificador del imperialismo estadounidense, en particular, y occidental, en general; una amenaza a los progresos jurídicos de humanización y pacificación.
En aquel período mi gran ídolo era Georges Scelle, el teórico francés del DPI que había aplicado el solidarismo de Léon Bourgeois y Léon Duguit al terreno de la política exterior y de las relaciones internacionales. El descubrimiento del solidarismo había constituido para mí un enorme avance en mis ideas políticas y en mi ideario social durante los años noventa, ofreciéndome una alternativa más factible al socialismo marxista de mi juventud; lo cual no quiere decir que mis ideales se ciñeran a las metas trazadas por esos dos pensadores franceses. Para mí, cierto, el principio de solidaridad debería (a largo plazo, sin duda) avanzar mucho más allá, llegando, en última instancia, a anular la propiedad privada.
En la arena internacional, la solidaridad quedaría para un futuro más o menos remoto, el de una república terráquea, un mundo sin fronteras. De momento, estaba ese sucedáneo del DPI, que, a falta de solidaridad, imponía coexistencia pacífica.
Claro que yo no llegué nunca a comulgar del todo con G. Scelle, quien niega la soberanía nacional o estatal. Aunque ciertamente la noción de soberanía está en crisis (juzgándola hoy inútil o errónea muchos juristas), y aunque no resulta fácil deslindarla de la mera independencia, pensaba yo que negar la soberanía abría una brecha peligrosísima por la cual podría justificarse un nuevo tipo de agresión –que ya por entonces asomaba–: la presunta intervención humanitaria (posteriormente disimulada bajo el hechizo de la enigmática responsabilidad de proteger).
La soberanía difiere de la independencia en que ésta es negativa y aquella positiva. Un pueblo, una población, constituye un estado independiente en la medida en que no está subordinado a ningún otro ni a instancia alguna supranacional o supraestatal. Es soberano cuando está regido por unas autoridades que efectivamente ejercen su poder sobre el territorio, teniendo bajo su obediencia a los habitantes del mismo; la soberanía es el atributo que –primariamente incardinado en la propia población como un conjunto o cúmulo de todos los habitantes– radica, derivadamente, en aquellas instituciones a las cuales, según la costumbre del país, incumbe la tarea de legislar y gobernar; ése es su poder soberano.
Entre el DPI y las relaciones internacionales había y hay una dualidad. En España las dos áreas universitarias vinieron fusionadas, lo cual constituía un error según mi visión de aquellos años (entre los noventa del pasado siglo y el primer decenio del actual), puesto que yo veía las relaciones internacionales como un campo de estudio fáctico, no deóntico, no normativo, a diferencia del DPI.
La no normatividad era expresamente asumida y afirmada por la escuela realista (que yo entonces conocía mal, únicamente por el resumen de los manuales de DPI). Para esa escuela el DPI no es plenamente jurídico, porque, en la arena internacional, no existe una autoridad que norme. La soberanía de los estados no está, pues, sometida a normas supraestatales –ni siquiera interestatales. Esa escuela no dice que no deba existir una autoridad superior. Lo que dice es que, si un día se llegara a crear, sería un estado, una república planetaria; siendo perfectamente defendible moralmente que unos u otros alberguen ese deseo o esa esperanza para un futuro, mientras no se haya realizado, no hay, en estricto rigor, juridicidad internacional. En la medida en que la hay, emana de la voluntad de los estados, sujeta, pues, a las decisiones de éstos en aras de los valores superiores de sus respectivos ordenamientos jurídicos, el primero de los cuales es el de la supervivencia, la unidad y la seguridad del proprio estado.
He pergeñado, a grandes rasgos, mi posición de entonces en torno al derecho internacional. Sólo que, cuando abracé tales puntos de vista, aún no me había familiarizado –como lo haré años más tarde– con la filosofía política de Hobbes –que conocía desde mi lejana juventud, ciertamente, pero sobre cuya argumentación y fundamentación no había meditado suficientemente.
Será, pues, más adelante cuando modifique sustancialmente mis ideas sobre el DPI y las relaciones internacionales, en virtud de tres factores:
Por una parte, un atento estudio de Hobbes;
Por otra parte, una profunda reconsideración de las consecuencias doctrinales del dualismo que en seguida había abrazado (contra la corriente monista predominante).
Y, en tercer lugar, una meditación sobre los acontecimientos en la arena internacional.
En mis próximas entradas explicaré más esa evolución, empezando por aclarar en qué consiste la alternativa entre monismo y dualismo en el DPI.
Todo para desembocar en cómo juzgo, desde la perspectiva de la filosofía jurídica, el problema de la guerra rusoucraniana iniciada el 24 de febrero de 2022.